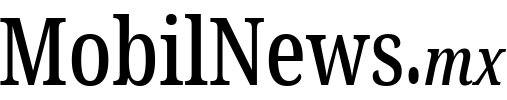I
Es recién egresado de la escuela de enfermerÃa. Le debe los estudios a su padre, obrero de una planta automotriz. Ha sido testigo de las pesadas labores de su mamá en el hogar. Por eso, desespera de comenzar a trabajar.
Al poco tiempo, lo llaman de un hospital del Seguro Social. Lo ha logrado tan pronto que se siente protegido por la suerte. Después, modera su entusiasmo; el salario es bajo, cerca de 7 mil pesos mensuales. Se consuela con la idea de que todos los pasantes ganan lo mismo. Además, vive a 20 minutos del lugar de trabajo y solo debe tomar un autobús en vez de dos, como la mayorÃa de sus compañeros. Sobre todo, ya es enfermero; para un joven acostumbrado a depender de sus padres, a ser tratado casi como chiquillo, ¿cabe mayor alegrÃa que pasar de estudiante a profesional?
Las primeras semanas son experiencias placenteras (aprecio de los pacientes, camaraderÃa con los compañeros adelantados). El trabajo no tiene esa imagen de fealdad y hartazgo del que habla mucha gente. No; se parece a una extensión de la vida familiar. Por gusto, se queda hasta una hora después del tiempo de salida. Pero la fiesta se acaba: llega el Covid-19.
Noticias de China, paÃs de origen del virus, oprimen al joven. Puede ver por televisión cómo los enfermos caminan sonámbulos por la calle, dan unos pasos y, de pronto, se desploman; mueren ahà mismo. Su mamá lo interroga, angustiada: âHijo, ¿es peligroso?â. Ãl se debate entre la respuesta afirmativa y la negativa. Y es que algunas personas pasan el contagio sin darse cuenta, son asintomáticos. Otros, en cuestión de dÃas, llegan graves al hospital, se conectan a un ventilador mecánico y sufren un doloroso choque sistémico. El pasante de enfermerÃa decide no arriesgarse; le dice a sus padres que extremará cuidados. Para ello, invertirá la mayor parte de su salario en equipo de protección, como la mascarilla N95, cuya demanda ha provocado alza de precios, lo mismo que en goggles.
Una caja con cientos de mascarillas y botellas de gel alcoholizado llegan a su casa. Los padres suspiran, tranquilos, al contemplar el material.
El joven egresado llega un dÃa a trabajar revestido de sus accesorios. Camina por los pasillos del hospital con su visor transparente, su careta tipo soldador y su cubrebocas reforzado, que recuerda una concha marina. En los cuartos, comienzan a morir los enfermos por docenas. Pero él atraviesa el hospital con aire seguro.
En un recorrido, se topa con la directora de enfermerÃa. Intrigada, con gesto extraño, le pregunta:
â ¿Qué trae usted puesto?
â La N95.
â ¿Y quién le dio todo eso?
â Yo me lo compré; es para estar protegido.
La mujer baja la voz, pero sus palabras punzan como agujas.
â ¡Haga el favor de quitarse eso inmediatamente!
â Pero lo recomiendanâ¦
â ¿No se da usted cuenta que atemoriza a los pacientes? Evite llamar la atención de esa manera. Ande, quÃtese eso.
El pasante se retira al vestidor. Con lentitud, sumido en mil pensamientos, se quita uno a uno los aditamentos. La pandemia ha comenzado; los dÃas fáciles son ahora un recuerdo. Los médicos, los enfermeros, los guardias, incluso los intendentes, se ven cansados.
El joven egresado vuelve al corredor con una mascarilla quirúrgica, identificable por su color azul, y nada más. Avanza por el pasillo, llega a una sala colmada de gente y se pierde entre la multitud.
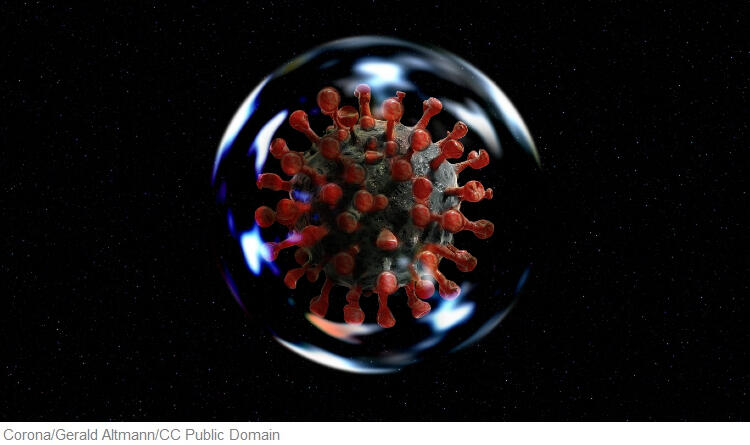
II
Ha llegado a urgencias un chico de 14 años; llora de dolor. Lo acompaña su mamá. Pronto, pronto, se queja de una pierna. A su alrededor, médicos, pacientes, visitantes, todos usan cubrebocas o caretas; dan la impresión de estar en una fiesta de disfraces.
El médico de turno los conduce a un cubÃculo y atiende al menor. Mientras lo examina, pregunta a la madre por información básica: edad, otros sÃntomas, enfermedades latentes. Es un niño sano, dice la progenitora. Todo indica que sÃ. El especialista se da cuenta de que no tanto: tiene doble fractura de tibia y peroné. Es el tipo de padecimientos de una sala de urgencias. Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, cada vez llegan más personas con hipoxia o falta de oxÃgeno; en los peores casos, con neumonÃa.
A doce horas de su entrada al hospital, el muchacho de la pierna rota descansa en una cama. En el quirófano, le han colocado un clavo intramedular y otros más pequeños, todos de titanio, para sujetar los huesos rotos; por ahora, duerme. Cada veinte minutos lo ve una enfermera; luego, el traumatólogo; detrás de él, la pediatra; a continuación, el cirujano y, por último, la enfermera de la segunda guardia. Cinco personas en total.
Con el paso de los dÃas, el chico come, habla con sus cuidadores, mejora. Siente frÃo en la habitación. En realidad, casi todos los hospitales son asà ya que los pacientes visten únicamente una bata. Pero un cobertor de lana lo ayuda a calentarse.
Desde hace tiempo, los doctores notan un comportamiento extraño: la mamá del jovencito no se acerca demasiado a la cama; le lleva jugos, lo anima y, a veces, lo acompaña al baño; lo que toda madre. Pero deja siempre dos pasos de distancia entre ella y el chico.
Tras una visita, al despedirse del niño, una de las enfermeras la detiene. Para ganar su confianza, le pregunta por el hijo, por su escuela, sus hermanos, el accidente que lo fracturó. La señora responde con aire maternal. Confiada, la sanitaria le pregunta por qué se aleja de su cama, por qué no lo abraza cuando caminan juntos (solo coloca la mano sobre su hombro y lo hace avanzar primero); es más, no lo besa.
La mujer, al principio, niega que no acaricie o no se acerque al joven, se defiende. Pero la enferma insiste, y le advierte que todo el personal la ha observado. Apenada, al final, la madre dice en voz baja:
âEs que tiene Covid.
â ¡Usted nos dijo que era sano!
â Pensé que, si les decÃa la verdad, no lo iban a aceptar. Entiéndame, por favor.
â ¡Señora, este es un hospital! Estamos aquà para atender a todos, pero a los pacientes Covid hay que recibirlos con un protocolo. Y usted nos engañó.
Luego de la revelación, los cinco trabajadores cercanos al muchacho se practican pruebas PCR, que recogen muestras de las vÃas respiratorias. Estas dan resultados negativos para las dos enfermeras, para el cirujano y para el traumatólogo. Pero la ginecóloga, que está embarazada, sale positiva.
Las siguientes semanas son un horror psicológico para el grupo de especialistas; piensan en la doctora que se contagió, en su gravidez, en la criatura que espera. A su alrededor, vÃctimas de la pandemia, los pacientes caen como moscas. Caras de tristeza, angustia y soledad los acechan. Milagrosamente, un dÃa, la doctora recobra la salud sin ninguna secuela para su embarazo.
Como el peligro ha sido demasiado, los cuatro trabajadores discuten demandar a la madre del chico por negligencia criminal. Lo analizan en el cuarto de descanso donde suelen almorzar. Uno de ellos conoce a un abogado. En el hospital han muerto diez médicos por Covid-19; cualquiera pudiera ser uno de ellos.
La única manera de aleccionar a las personas por sus errores es aplicando la ley. Los mexicanos pedimos perdón para todo y, al hacerlo, nunca cambiamos. Más bien, se vuelve a fallar, a infringir las reglas, a prevaricar.
Pero los sentimientos, a pesar de las razones para obrar en la dirección correcta, se imponen. Es una mujer asustada, ignorante, pobre. ¿De dónde sacará dinero para reparar el daño? Y el niño, sus hermanos, el papá, ¿no quedarán destrozados? Suficiente: el suceso queda olvidado.
GLOSA
Estos pasajes sin nombres, lugares ni fechas ocurrieron realmente en Nuevo León. Vinieron a mà por medio de una persona que los presenció.
Más que compartir historias, he querido recoger el miedo, la angustia y la desesperación que provoca la peste llamada Covid-19, coronavirus o SARS-CoV-2. Son tres nombres, demasiados, para designar lo mismo. Y, sin embargo, poco se sabe.
Ha pasado un año y todavÃa se calla o regatea un mensaje claro sobre el virus, una alerta unÃvoca de sus efectos. ¿Es o no letal? ¿Sirve el cubrebocas para evitarlo? Señor secretario, dÃganos: ¿Teme usted al Covid-19?