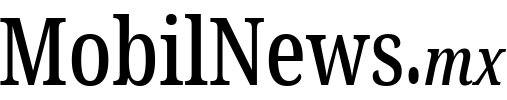‚ÄúSi la libertad significa algo, significa el derecho a decir a la gente lo que no quiere o√≠r‚ÄĚ, George Orwell.
Seguro que muchos de ustedes han sentido que la degradaci√≥n pol√≠tica y social, a nivel mundial, podr√≠a desembocar en una deriva totalitaria. As√≠ lo indica la presencia cada vez m√°s pujante de un grupo de l√≠deres, de derecha y de izquierda, y de cuyos nombres no quiero acordarme, pero que est√°n dando a nuestra sociedad un aspecto cada vez m√°s orwelliano. Este adjetivo, que hace honor a las visiones dist√≥picas del mundo que George Orwell nos aport√≥ a trav√©s de su obra (en especial en ‚Äú1984‚ÄĚ), me parece muy aplicable a esta sensaci√≥n, que a mi al menos me asalta, de que nos est√°n estafando: lo que se nos ha vendido como avance se est√° convirtiendo, y a pasos agigantados, en un retroceso.
Todo esto va al hilo de lo que hemos comentado en pasadas semanas acerca de la privaci√≥n del significado noble de las palabras, y tambi√©n de la siembra de discordia y enfrentamiento que se extiende a nuestro alrededor en forma de polarizaci√≥n. Orwell, que en su d√≠a fue un luchador muy activo e incansable por lo que el conceb√≠a como izquierda democr√°tica, no se dio sin embargo cuenta de que lo que dejar√≠a escrito molestar√≠a por igual a unos y a otros, y a la vez ser√≠a utilizado como arma arrojadiza sin distinci√≥n de bandos. La derecha lo muestra como profeta del totalitarismo de izquierda, y la izquierda lo presenta como adalid de la revoluci√≥n en los tumultuosos a√Īos 30. En la guerra civil espa√Īola se alist√≥ en el bando republicano en las milicias del POUM (el ala trotskista del comunismo espa√Īol), con la idea de ‚Äúmatar fascistas porque alguien ten√≠a que hacerlo‚ÄĚ, seg√ļn le dijo a su amigo Henry Miller.
Sin embargo, se libr√≥ por poco en Barcelona de que le dieran ‚Äúel paseo‚ÄĚ (como se llamaba eufem√≠sticamente al fusilamiento sumar√≠simo) los comunistas ortodoxos que segu√≠an indicaciones de Mosc√ļ. Hubiera sido un mal menor si se compara con lo sucedido a Andreu Nin, el l√≠der de su partido, que fue primero despellejado vivo y despu√©s calumniado como esp√≠a del franquismo. Comprendi√≥ Orwell que sus deseos de necesario cambio en las sociedades occidentales no eran compatibles con la idea que Stalin ten√≠a de ello, y seguramente por eso, ha pasado a la historia repudiado y ensalzado, a partes iguales y seg√ļn conveniencia, por quienes, desde ambos extremos, terminan por tener el mismo objetivo: controlar la sociedad de un modo autoritario o totalitario, por m√°s que muchos de esos lobos se pongan pieles de cordero.
Toda esta larga digresi√≥n sobre el ensayista ingl√©s viene al caso porque seguimos observando cada d√≠a c√≥mo nos quieren dar gato por liebre y no nos queremos dar cuenta. En M√©xico se anuncia, despu√©s de algunos frenazos, la ley de telecomunicaciones, bajo la premisa (dicho por Claudia) de que no tiene intenci√≥n de espiar ni de censurar. Ya la propia disculpa suena a confesi√≥n. Casualmente, la aprobaci√≥n se producir√° en paralelo a, en esto s√≠ que no hay dudas, una farsa que llaman ‚ÄúLey europea de la libertad de prensa‚ÄĚ, cocinada en Bruselas con el √ļnico objetivo de decir una cosa y hacer otra. Es decir, de, en nombre de la libertad, aumentar el control autoritario de la informaci√≥n abriendo la puerta a la censura de contenidos digitales. En Espa√Īa, se prepara un reglamento en el Congreso para expulsar a periodistas que hagan preguntas inc√≥modas. Sin reglamento expl√≠cito, pero en la pr√°ctica, ya se depur√≥ hace tiempo qui√©nes acuden en M√©xico a las ‚Äúma√Īaneras‚ÄĚ y qu√© preguntas conviene que hagan, convirtiendo las conferencias de prensa en una sucesi√≥n de farsas preparadas a modo.
Esto √ļltimo no ha cambiado con Claudia, ni cambiar√° probablemente con ninguno que venga, porque cuando el poderoso agarra ventaja es bien dif√≠cil que la suelte. Por eso, entre otras cosas, se malogr√≥ la alternancia en M√©xico, porque el PAN, cuando vio en sus manos los resortes del poder, no pudo resistirse a beneficiarse de ellos y dej√≥ las estructuras intactas. Los avances autoritarios mencionados deber√≠an ser gran motivo de preocupaci√≥n, pero me llama la atenci√≥n especialmente que se refrenden y se impulsen desde la izquierda. A la derecha, esas cosas se le suponen. Pero una de las falacias m√°s repetidas y exitosas es que, cuando un r√©gimen de izquierdas no funciona o fracasa estrepitosamente, nos dicen en seguida que, en realidad, eso no era pol√≠tica de izquierdas. Se dijo hasta de la Uni√≥n Sovi√©tica. Cuando se tiene que adornar el t√©rmino democracia con alg√ļn apellido (participativa, popular, org√°nica, social) hay algo que deber√≠a merecer nuestra desconfianza inmediata. Es en esas ocasiones, que son demasiadas, cuando nos quieren vender un gato viejo haci√©ndolo pasar por una liebre fresca y reci√©n cazada.
Orwell, si levantara la cabeza, seguir√≠a sumido en un mar de dudas pero no dejar√≠a de se√Īalar las maniobras de ambas facciones de la polarizaci√≥n para perpetuarse a s√≠ mismas. Dijo el escritor en 1944 que ‚Äúes casi imposible pensar sin hablar, y si se elimina la libertad de expresi√≥n desaparecen las facultades creativas‚ÄĚ. Cuando nos quieren limitar la palabra, en el √°mbito que sea, en el sentido que sea, en la medida que sea, no nos est√°n vendiendo democracia, sino exactamente lo contrario, por m√°s que se excusen. Habl√°bamos la pasada semana del vil proxenetismo que en la pol√≠tica y en los medios se ejerce con las palabras. Una de las m√°s sometidas es ‚Äúfascismo‚ÄĚ, que se ha convertido en el insulto habitual contra todo el que se atreve a discrepar. As√≠ que, si la orwelliana ‚Äúpolic√≠a del pensamiento‚ÄĚ nos pregunta qu√© es fascismo, habr√° que contestar como en la poes√≠a de B√©cquer: ¬ŅY t√ļ me lo preguntas? ¬°Fascismo eres t√ļ!