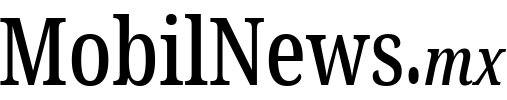Confieso, sin pudor, que a mi edad me sigue entusiasmado ir a votar cuando hay elecciones, aunque con los a√Īos una gruesa capa de incredulidad ante los pol√≠ticos en M√©xico se me ha formado como las costras en la quilla del barco.
El entusiasmo no decae, aunque a veces el escepticismo casi me acorrala. La fascinación por cruzar una boleta, por favorecer a un candidato y castigar a los otros, es la misma que cuando la primera vez que voté. Por eso, quiero hablarles hoy no como analista, sino como votante.
Desde el día previo al domingo 6 de junio, le avisé a mi esposa y a mis dos hijas que iríamos lo más temprano posible a la casilla que nos correspondía. Mis dos hijas participaban por primera vez en una votación, así que yo quería que su estreno como ciudadanas fuera impecable.
En mi ciudad, Monterrey (M√©xico), tendr√≠amos que cruzar cuatro boletas: una para gobernador, otra para alcalde, dos m√°s para diputados locales y federales. Ante las alianzas electorales de los partidos, quer√≠amos que nuestros votos fueran ‚Äú√ļtiles‚ÄĚ, es decir, que los aplicamos de tal manera que tuvieran un peso efectivo en la contienda, aunque nuestras preferencias fueran por candidatos que a leguas se sab√≠a que no ganar√≠an, pero que hac√≠an su buena lucha.
‚ÄúPapi, ¬Ņpor qui√©n vot√≥?‚ÄĚ, me dec√≠a la hija m√°s peque√Īa desde d√≠as antes, ante lo cual le trataba de explicar las diferencias entre candidatos y la necesidad, desde mi punto de vista, de hacer un contrapeso al excesivo poder del Presidente L√≥pez Obrador y su partido Morena. Ella es una chica lista, as√≠ que seguramente lleg√≥ a sus propias conclusiones.
Les cuento también que en el estado en donde vivimos, Nuevo León, hemos tenido la fortuna de que la violencia no se haya desbordado como en otros lugares, Guanajuato o Michoacán, por ejemplo. Vi en la televisión local, muy temprano, que hubo incidentes menores por parte de delincuentes de poca monta, así que no me preocupé mucho.
Nos lanzamos en pos de la casilla electoral y, ¡Oh, sorpresa!, había una cola abundante de gente para entrar a votar, le daba la vuelta casi por completo a la manzana. En elecciones anteriores, mi esposa y yo nunca nos habíamos encontrado con tantos votantes como esta vez.
En esta √©poca del a√Īo, el calor es intenso en Monterrey y a la hora en que llegamos a la casilla, las 10 de la ma√Īana, el sol ya pegaba muy fuerte.
Entre la gente hab√≠a personas mayores, adultos, muchos j√≥venes y bastantes votantes que se adivinaba que eran primerizos, a algunos casi los llevaba de la mano su mam√°, otros mostraban caras de sue√Īo y algunos m√°s exhiben las huellas de una buena desvelada.
A las personas mayores, con lesiones o discapacidades, se les daba preferencia. Los demás, aguantamos el sol como mejor pudimos, pues en una buena parte de la calle no había árboles en donde guarecerse, hasta que se me prendió el foco: tengo una rodilla lastimada que me empezaba a doler por estar tanto tiempo parado, así que solicité que se me diera paso y pude terminar antes de lo esperado.
En Monterrey, y en todo M√©xico, un √≥rgano aut√≥nomo, el Instituto Nacional Electoral (INE), organiza las elecciones y se apoya en ciudadanos elegidos por insaculaci√≥n, seg√ļn la letra inicial de su apellido, para instalar las casillas, administrar a los votantes, vigilar el buen curso de las cosas, cerrar la casilla y contar los votos para, finalmente, entregarlos a un centro de acopio.
Todo eso lo hacen los ciudadanos (un mill√≥n de mexicanos) y es lo que da certeza a las elecciones en M√©xico desde los a√Īos 90, cuando se form√≥ el Instituto Federal Electoral, antecesor del INE. Para quienes recordamos c√≥mo eran antes las elecciones, administradas en su totalidad por el Gobierno federal, sabemos que vivimos hoy una fase mucho m√°s adelantada de nuestra democracia que antes, en donde lo que campeaba eran las trampas electorales: se robaban las urnas, las rellenaban de votos a favor de un candidato, no hab√≠a un padr√≥n electoral confiable y votaban hasta los muertos, los votos eran contados por funcionarios p√ļblicos del partido gobernante, etc√©tera.
Por estas razones, bien sabía yo que hacer una cola de dos horas, aguantar el sol fuerte y el cansancio, valían la pena por tener el privilegio de una democracia electoral bien consolidada que el 6 de junio mostró a México y a los observadores internacionales su fuerza, la fuerza de los ciudadanos.
Al terminar de votar, nos fuimos mi esposa, mis hijas y yo a comer con buen apetito y con el √°nimo elevado por haber cumplido con nuestro deber de ciudadanos y haber reclamado nuestro derecho: votar es ambas cosas, un deber y un derecho.
¡Ah!, se me olvidaba. Con los pulgares marcados con tinta indeleble después de votar, tuvimos a nuestra disposición, a lo largo de este domingo, una gran variedad de promociones de negocios y restaurantes y cafeterías: hamburguesas gratis, café de regalo, descuentos en las tiendas, helados, muchos snacks, en fin, un buen fin de fiesta cívica.
Conservo mi credencial de elector como un gran tesoro. Estoy consciente de que vivo en una ciudad mucho más tranquila que otras en México y que pude votar en completa calma. Lo que hemos construido los ciudadanos mexicanos es muy bueno y resiste pandemias, recesiones económicas y malos gobernantes: es un privilegio ser votante.