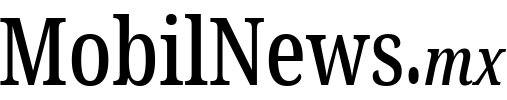Desde que llegué el domingo 8 de marzo en la tarde a la Macroplaza de Monterrey a atestiguar el inicio de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, enfocada a exigir un alto a los feminicidios y a la violencia contra la mujer, la electricidad del momento se sentía en el ambiente.
Hab√≠a ya algunos contingentes de marchistas formados para arrancar. La batucada iba al frente, seguida por las mujeres con discapacidades y de ah√≠, hacia atr√°s, las innumerables agrupaciones de mujeres regiomontanas, algunas con pa√Īuelos morados y otros verdes.
Había jóvenes en su mayoría, chicas entusiastas y desbordadas de energía, pero también mayores, todas ensayando eslogans que luego gritarían a todo pulmón:
‚Äú¬°Se√Īor, se√Īora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!‚ÄĚ.
‚Äú¬°Me cuidan mis amigas, no la Polic√≠a!‚ÄĚ
‚Äú¬°Mujer, escucha, esta es tu lucha!‚ÄĚ
‚Äú¬°No somos una, ni somos cien; pinche gobierno cu√©ntanos bien!‚ÄĚ
‚Äú¬°Mi cuerpo, mis reglas!‚ÄĚ
‚Äú¬°Aborto s√≠, aborto no, esa decisi√≥n la tomo yo!‚ÄĚ
‚Äú¬°Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar a este sistema patriarcal!‚ÄĚ
‚Äú¬°Alarma, alarma, se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer!‚ÄĚ
‚Äú¬°Vivas las llevaron, vivas las queremos!‚ÄĚ
‚Äú¬°Menos religi√≥n, m√°s educaci√≥n!‚ÄĚ
‚Äú¬°El Estado opresor es un macho violador!‚ÄĚ
‚Äú¬°Todas somos hembras, vivas nos queremos!‚ÄĚ
‚Äú¬°Mujeres unidas, jam√°s ser√°n vencidas!‚ÄĚ
‚Äú¬°Quiero vivir, no sobrevivir!‚ÄĚ
‚Äú¬°Por ti, por m√≠, por todas las mujeres!‚ÄĚ
‚Äú¬°Mujer, hermana, si te pega no te ama!‚ÄĚ
‚Äú¬°Queremos llegar vivas a la casa!‚ÄĚ
‚Äú¬°Nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo!‚ÄĚ
No se cansaron de gritar las regias, no pararon de caminar kilómetros y kilómetros sin que decayera su entusiasmo, no hubo pausa en su cantar, bailar y saltar.
No hab√≠a visto yo jam√°s en esta ciudad a tantas mujeres reunidas en una plaza en torno a una causa com√ļn. Fue hermoso ser testigo.
Funcionó la magia de la sororidad: ellas superaron sus diferencias en la forma de pensar, de hablar, de vestirse, vivir y trabajar y las hicieron a un lado para aventarse a recuperar las calles para sí mismas.
Hubo algunas, más audaces, que protestaron descubriéndose los pechos y cubriéndose el rostro en contra de la cosificación de la mujer, del manejo de su cuerpo como objeto sexual.
Nada m√°s bastaba platicar brevemente con alguna de ellas, las marchistas y las que prefierieron acompa√Īarlas desde afuera de la marcha, para sentir parte de esa corriente el√©ctrica que las mov√≠a.
‚ÄúEs mi primera marcha‚ÄĚ, me dijo Elo√≠sa, una marchista, ‚ÄĚsent√≠a que ten√≠a que salir a marchar por las que ya no pudieron hacerlo; sent√≠a que se los deb√≠a‚ÄĚ.
Este fue su espacio, su tiempo, su oportunidad para las mujeres que participaron. Las calles fueron de ellas, los gritos y reclamos fueron los suyos. Esta era su ciudad, su Monterrey que recuperaron para sí mismas, para tratar de hacerla más segura, más equitativa, más femenina.
No dudo en decir que su protesta ya le cambió de alguna manera el rostro a esta ciudad. El lunes 9 de marzo se sintió con mucha fuerza la ausencia física de la mujer en oficinas y escuelas, en tiendas y restaurantes, pero se sintió toda la presencia de su autoridad moral.
Quien no atienda este reclamo desde el gobierno, la sociedad y las empresas, desde las diferentes creencias religiosas, se encontrar√° r√°pidamente rebasado por la din√°mica de las mujeres. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Al final, una brigada de muchachas con grandes bolsas negras recogi√≥ la basura que quedaba tirada al paso de la marcha. La Macroplaza qued√≥ limpia de basura material y tambi√©n de los desechos de la moral p√ļblica opresora: ¬°las regias gritaron!