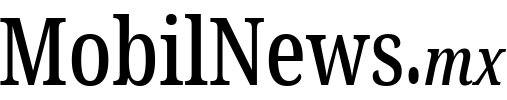Al verle, parec√≠a uno de esos jubilados que llevan una vida modesta. Pero sus ojos cansados contaban otra historia. En el sal√≥n semioscuro, donde se reunieron j√≥venes y viejos para escucharle, se respiraba en silencio. Con voz firme, Enric les habl√≥ del pasado, de soldados d√©spotas, de ni√Īos ejecutados de un tiro, de mujeres violadas y calcinadas; del Holocausto.
Los presentes quedaron estupefactos. Era el a√Īo 2000, y cada vez sobreviv√≠an menos testigos del nazismo como aquel samaritano.
Su nombre era Enric Marco y había nacido en Barcelona, el 12 de abril de 1921. Poco después, su madre entró a un sanatorio mental, donde permaneció hasta su muerte en 1956.
En su madurez, Marco comenz√≥ a frecuentar a ex prisioneros espa√Īoles de la II Guerra Mundial para contarles su caso. Eran hombres envueltos en la soledad, el recuerdo y la amargura. A ellos les dijo que hab√≠a sido un joven afiliado a los c√≠rculos anarquistas durante la Guerra Civil, y que defendi√≥ a los humildes, a los campesinos y a los trabajadores. Amenazado por la dictadura, se hab√≠a exiliado en Francia.
Marco dijo que se había unido a la resistencia francesa para sabotear en todo lo posible a los alemanes. Describió una vida de prófugo en barrios, callejones y a campo abierto, como una presa a la que los cazadores pisan la sombra. Sin embargo, lo peor vendría después.
Enric Marco era historia viviente, y todo mundo quer√≠a escucharlo. Lo invitaron a escuelas, clubes e institutos a hablar de su experiencia. Ante sus quietos oyentes, revel√≥ que los nazis finalmente lo capturaron y lo hab√≠an enviado al campo de concentraci√≥n en Flossenb√ľrg, Baviera. Ah√≠, pas√≥ hambre, fr√≠o y golpes. Vio morir de tristeza a hombres separados de sus hijos y esposas. Era corriente llenarse de piojos y garrapatas en sus covachas. Terminada la guerra, fue uno de los pocos que sali√≥ vivo.
En 2001, gracias a su val√≠a, obtuvo la medalla al m√©rito Creu de Sant Jordi, otorgada por la comunidad aut√≥noma de Catalu√Īa. En 2003, los sobrevivientes espa√Īoles del holocausto lo nombraron presidente de la Asociaci√≥n Amical de Mauthausen. En adelante, Marco asisti√≥ a programas de televisi√≥n y radio, y ofreci√≥ entrevistas a la prensa. En todos dejaba una honda impresi√≥n.
En 2005, invitado por el Parlamento Espa√Īol para conmemorar a las v√≠ctimas de cr√≠menes contra la humanidad, Marco subi√≥ a la mayor tribuna de su pa√≠s, y expuso un cuadro rico en episodios de crueldad, fortaleza y ternura. Los legisladores salieron conmovidos.
Entre el p√ļblico solo un hombre, Benito Bermejo, miraba al sobreviviente con desconfianza.
Especializado en historia de la II Guerra Mundial, Benito Bermejo S√°nchez hab√≠a seguido a Enric Marco desde hac√≠a unos a√Īos, interesado en su testimonio. Investig√≥ en los archivos de Espa√Īa, Francia y Alemania acerca del sobreviviente, visit√≥ lugares y recogi√≥ documentaci√≥n relacionada con los hechos narrados por Marco. En efecto, Flossenb√ľrg hab√≠a sido la tumba de miles de j√≥venes espa√Īoles perseguidos por los nazis.
Pero halló más que eso.
Con base en evidencias y pruebas, Bermejo demostr√≥ que Marco nunca estuvo en el campo de concentraci√≥n de Baviera y jam√°s hab√≠a militado en la resistencia francesa. Donde s√≠ estuvo fue en la ciudad alemana de Kiel, pero no para combatir a los nazis sino para ayudarlos: fue contratado como obrero en la industria b√©lica, aprovechando la mano de obra barata que exportaba Espa√Īa por entonces. Incluso, lo corrieron por incompetente, y m√°s tarde fue deportado.
As√≠, ante los ojos sorprendidos de su gente, Enric Marco apareci√≥ como un impostor, un mentiroso, un hablador, lo √ļnico que era. Sucedi√≥ a unos d√≠as de un encuentro con el presidente Rodr√≠guez Zapatero.
Al poco tiempo, le retiraron la presidencia del Amical de Mauthausen y la medalla Creu de Sant Jordi.

LAS PALABRAS ENGA√ĎAN
Para un comunicador, que privilegia el lenguaje verbal en sus tareas, resulta difícil entender que este instrumento se vuelva inconveniente y, en muchos casos, repugnante.
Hay una idea, m√°s o menos fraterna, en cuanto al uso de las palabras: son un elemento esencial para la transmisi√≥n de conocimiento. Pero, al mismo tiempo, suscitan falsedades, equ√≠vocos, confusiones. En la b√ļsqueda de la verdad, de saber universal, algunos fil√≥sofos tienden a disminuir su importancia. En la literatura, sobre todo en lenguas latinas, sucede lo contrario: el verbo brilla como un sol en los esp√≠ritus y es motivo de contemplaci√≥n absoluta.
Fascinado por su ritmo y musicalidad, uno puede embriagarse del lenguaje y dejarse arrullar de sus movimientos. Entonces, se toma por verdad cada hecho que expresa e indica: ya nada resulta falso porque todo suena armónicamente. Seguiríamos en el error de no ser por la amonestación de algunos pensadores.
¬ŅPor qu√© nos timan con discursos? Despu√©s de hacerme esta pregunta, hall√© accidentalmente un art√≠culo sobre Alfred Korzybski, pensador polaco, autor del libro Ciencia y Cordura. Este hombre afirma que el significado de las palabras sustituye en nuestra mente a la realidad. ‚ÄúEl mapa no es el territorio‚ÄĚ, dice en su obra, un aforismo que invita a experimentar, constatar o verificar el objeto de estudio en vez de quedarse con el solo enunciado. Encarece tambi√©n el uso de las ciencias exactas y las matem√°ticas en la b√ļsqueda de la verdad; estamos acostumbrados a creer en la estructura del lenguaje como m√©todo cient√≠fico, seg√ļn Korzybski, en la l√≥gica verbal por encima de la observaci√≥n emp√≠rica. A los amantes del lenguaje les ha dejado esta √ļltima sentencia: ‚ÄúLos individuos sanos le dan m√°s valor a los hechos que a las palabras‚ÄĚ.
En l√≠nea con el polaco, conoc√≠ despu√©s a Stuart Chase y Colin Murray Turbayne. El primero, con pocas variantes, es m√°s Korzybski: una cr√≠tica al sistema filos√≥fico basado en ideas preconcebidas y generalizaciones (The Tyranny of Words). En tanto, el segundo denuncia el car√°cter figurado del lenguaje como un problema para captar la realidad y ofrecer una imagen fiel de las cosas. ‚ÄúTendemos a pensar que la estructura del lenguaje es la estructura del mundo‚ÄĚ, dice el autor.
A tono con estos esc√©pticos, record√© una frase le√≠da a Te√≥filo Gautier hace 25 a√Īos: ‚ÄúLas palabras son hembras; viriles, las acciones‚ÄĚ. Por su dejo machista, no creo que se cite demasiado.
A mi entender, mientras pienso en mis propias experiencias, en encuentros y rupturas, en logros y fracasos, a mi entender, repito, las palabras expresan con m√°s profundidad las emociones que los hechos, la subjetividad que la objetividad. Nos rendimos a ellas, sobre todo, para sentir, para so√Īar, para recordar. Por eso, los espa√Īoles no vieron al impostor en Enric Marco sino al sobreviviente del Holocausto.
No s√© hasta d√≥nde sigamos con esa actitud en los tiempos actuales, si nos hechizan m√°s las palabras que los hechos. Recuerdo ahora este √ļltima proverbio: ‚ÄúToda palabra es una palabra de m√°s‚ÄĚ.