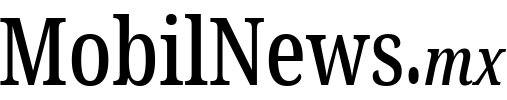‚Äú¬°A la fila!‚ÄĚ, grit√°bamos en M√©xico cuando alg√ļn vivillo pretend√≠a avanzar algunos lugares en cualquier fila o cola que, en otras √©pocas, eran el pan de cada d√≠a entre los mexicanos.
Se hac√≠a fila para comprar unas tortillas, cuando √≠bamos al cine con la novia para comprar las entradas. Al acudir al banco, se acomodaba uno en la fila y armado de un peri√≥dico o revista y bastante paciencia, avanzaba lentamente hasta llegar con la cajera; si el tr√°mite se complicaba o le dec√≠an a uno: ‚Äúfalta una firma‚ÄĚ, la misma cajera, en buena onda, nos advert√≠a: ‚Äúya no haga fila, regrese conmigo‚ÄĚ.
Pero eso era un juego de ni√Īos comparado con el ‚Äúviacrucis burocr√°tico‚ÄĚ (frase hecha que pon√≠an en sus textos los reporteros que cubr√≠an esos eventos) de ir a una oficina de gobierno a hacer cualquier tr√°mite: pedir una aclaraci√≥n en el recibo de la luz, pagar el impuesto predial, corregir un error en el acta de nacimiento. La culminaci√≥n era la desgracia de caer ante una autoridad judicial a presentar una demanda por robo o asalto, pues era una cuesti√≥n de largas horas en lo que ‚Äúel Licenciado‚ÄĚ (el Agente del Ministerio P√ļblico) regresaba a la oficina y estaba disponible.
Bueno, todo eso lo estamos viviendo de nuevo los mexicanos ante la pandemia y la crisis econ√≥mica que ha obligado a las autoridades y empresas a reducir su atenci√≥n al p√ļblico casi al m√≠nimo. ¬ŅEl resultado? Resurgieron las filas.
Ahora, con cubrebocas y caretas, hay que ir al banco inevitablemente a hacer un movimiento bancario que no se pudo concluir por internet; a recoger la tarjeta de elector en el INE; a reclamar al municipio el aumento desmedido en el impuesto predial, a renovar la licencia de conducir, etcétera.
No acabo de conciliar en mi mente c√≥mo es que, en plena era de la tecnolog√≠a inal√°mbrica, nos haya sucedido esto: aqu√≠ estoy, en la fila, mientras me dispongo a esperar turno para una solicitud de placas para mi autom√≥vil, ¬Ņes √©sta la cumbre de la cadena evolutiva?
¬ŅVa usted a comprar el pan y algunas cosas al supermercado? Haga fila para entrar, que le tomen la temperatura y le ofrezcan gel. Luego, una vez seleccionadas sus compras, espere en la cola de las cajas para pagarlas y, finalmente, a la salida, espere a que la hilera de autom√≥viles se desahogue al incorporarse a la avenida.
La publicidad de las empresas y del gobierno, incesante y omnipresente, nos trata de convencer de que no es preciso que usted ponga un pie fuera de su casa, pues todo lo que desee o necesite se lo pueden enviar o proporcionar; solamente tiene que bajar una app en su celular y listo.
En ese M√©xico de √ļltima generaci√≥n tecnol√≥gica, de mexicanos instalados c√≥modamente en el sof√° de su sala mientras se dedican a dar √≥rdenes cibern√©ticas, solamente viven, si acaso, unos cuantos, muy pocos.
El resto de nosotros, simples mortales, no podemos superar las barreras de los firewalls, de las caídas de internet, de los cortes de luz, gas y agua que nos dejan atrapados como prisioneros cumpliendo sentencia en casa.
Cuando ese mundo online maravilloso falla, lo √ļnico que queda es salir y hacer fila, estar atento de que nadie nos gane el lugar y armarse de paciencia, mucha paciencia ante lo inevitable: no somos personas de carne y hueso, ni almas llenas de sentimientos y emociones; somos, m√°s bien, ‚Äúusuarios‚ÄĚ, ‚Äúclientes‚ÄĚ, ‚Äúasociados‚ÄĚ, ‚Äútarjetahabientes‚ÄĚ, ‚Äúinversionistas‚ÄĚ, con un n√ļmero de INE definido, un Registro Federal de Contribuyentes fijo para toda la vida y un lugar reservado en cada fila.
Todo esto lo pens√© mientras hac√≠a la cola, no llevaba nada para leer y me puse a observar a la gente y a recordar √©pocas pasadas de un M√©xico que yo cre√≠a desaparecido, pero que, ¬°Oh, sorpresa!, regres√≥ con m√°s furia que antes a recordarnos que en la esencia mexicana, adem√°s de La Guadalupana, Pedro Infante y la Selecci√≥n Nacional de F√ļtbol, llevamos grabadas las filas, as√≠ que, ni modo: ¬°A la fila, compa√Īero!