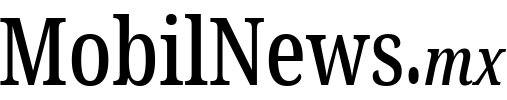Durante el cuarto trimestre del 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) de MĂ©xico se contrajo por segundo trimestre consecutivo, al registrar una tasa de crecimiento trimestral negativa de 0.1%.
Con la variaciĂłn anual negativa se confirma que MĂ©xico cayĂł en el llamado double dip o recuperaciĂłn en forma de âWâ. AdemĂĄs, es altamente probable que dada la segunda caĂda trimestral en el PIB se haya vivido una recesiĂłn en MĂ©xico. La alta inflaciĂłn del 2021 y la caĂda del PIB en la segunda parte del año sugieren que la economĂa mexicana atraviesa una estanflaciĂłn, situaciĂłn que no se veĂa en MĂ©xico desde la dĂ©cada de los 80s.
En términos anuales la tasa de crecimiento del PIB del cuarto trimestre resulta positiva en 1.0% debido al efecto de baja base de comparación del año pasado.
El desempeño del PIB del cuarto trimestre estuvo determinado por la cautela ante la cuarta ola de COVID-19, los efectos de la reforma de outsourcing en México, alta inflación, incertidumbre en México y disrupciones en las cadenas de suministro.
En todo el año, el PIB mostrĂł un crecimiento de 5.0% de acuerdo con la estimaciĂłn oportuna del INEGI, que aunque se escuche alto, no deja de ser un efecto rebote, y la economĂa se ubica aĂșn 3.6% por debajo del nivel pre pandemia de 2019 y 3.8% por debajo del PIB mĂĄs alto en registro en 2018, de acuerdo con la serie disponible en INEGI.
La caĂda trimestral del PIB de 0.1% durante el cuarto trimestre fue debido al desempeño de las actividades terciarias (servicios y comercio) que se contrajeron a una tasa trimestral de 0.7%. Por su parte, las actividades primarias crecieron a una tasa trimestral de 0.3% y las actividades secundarias (industriales) crecieron 0.4%.
MĂ©xico no ha terminado de recuperarse. De hecho, se estima que terminarĂĄ de recuperar el PIB total hasta 2024 y el PIB per cĂĄpita hasta 2036. Esto es porque cayĂł 8.38% en 2020 y el efecto rebote del 2021 no fue suficiente para resarcir la caĂda. De las 50 economĂas mĂĄs grandes del mundo, MĂ©xico se ubica en la posiciĂłn 44 en recuperaciĂłn, solo por encima de JapĂłn, Filipinas, España, Tailandia y Malasia, que son las que muestran mayor rezago en la comparaciĂłn de su PIB pre pandemia (con datos al tercer trimestre del 2021, Ășltimo dato disponible para todos los paĂses). La lenta recuperaciĂłn de MĂ©xico se debe principalmente a los siguientes factores:
1) MĂ©xico ya venĂa en declive previo a la pandemia, con el PIB contrayĂ©ndose 0.17% en 2019.
2) No se dieron estĂmulos fiscales que detuvieran la caĂda del PIB y sentarĂĄn las bases para una rĂĄpida recuperaciĂłn.
3) Disrupciones en las cadenas de suministro, especialmente en la industria automotriz.
4) Cautela y baja movilidad por rebrotes de la pandemia ante nuevas variantes.
5) Incertidumbre causada por iniciativas y reformas en MĂ©xico, las cuales frenan el crecimiento de la inversiĂłn fija.
LA RECUPERACIĂN ECONĂMICA EN MĂXICO
El consumo, el cual representa cerca de una tercera parte del Producto Interno Bruto del paĂs, aĂșn no logra recuperarse por completo de la crisis econĂłmica de la pandemia de COVID-19. Las cifras del indicador mensual de consumo privado en el mercado interior elaborado por el INEGI, muestran que al mes de octubre del 2021 el consumo se ubica 2.97% por debajo del nivel pre-pandemia de febrero 2020. El indicador de la AsociaciĂłn Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) muestran que las ventas acumuladas en el periodo enero-noviembre del 2021 fueron 1.32% superiores a las del mismo periodo del 2020. Sin embargo, al considerar la inflaciĂłn, las ventas acumuladas en el 2021 reportadas por la ANTAD muestran una variaciĂłn real de -3.53% respecto al año pasado, y de -13.52% respecto al acumulado del 2019. AdemĂĄs, la recuperaciĂłn de este componente de la demanda agregada se vuelve mĂĄs complicada dado que la tendencia pre-pandemia no era positiva, visible tanto en estancamiento del indicador mensual de consumo privado, asĂ como en el deterioro significativo en el indicador ANTAD, que en 2019 mostrĂł una contracciĂłn de 24.81%. De este modo, la tendencia que muestra el consumo no es de crecimiento, sino de estancamiento.
Por el lado de la inversión fija bruta, al mes de octubre de 2021 se encuentra 3.71% por debajo del nivel observado antes del impacto de la pandemia (febrero 2020), en donde se ha mantenido pråcticamente desde marzo de 2021. El mal desempeño se ha visto principalmente en la inversión en equipo de transporte, debido al problema global derivado de la escasez de chips semiconductores. Al mes de octubre la inversión en equipo de transporte muestra rezagos, respecto a febrero 2020, de 13.16% y 20.73% en equipo nacional e importado, respectivamente, mientras que en el mismo periodo la inversión en maquinaria y equipo total registra un crecimiento de 7.08%. Esto presenta un obståculo importante para la recuperación económica de México, dado que el sector exportador estå altamente concentrado en la fabricación de equipo de transporte.
La inversión también muestra un estancamiento en el sector de la construcción, que al mes de octubre se ubica 3.97% por debajo del nivel pre pandemia y 20.37% por debajo del måximo histórico registrado en julio del 2008. Dentro del sector constructor, la actividad mås débil es la de la construcción no residencial, que muestra un rezago de 6.04% respecto a febrero 2020 y de 32.46% respecto al måximo de noviembre de 2011.
Los niveles actuales del indicador de inversiĂłn fija bruta son similares a los observados hace 10 años y aĂșn habiendo recuperado los niveles pre pandemia, el indicador se ubicarĂa 16.60% por debajo de la cifra mĂĄs alta en registro (septiembre 2015). Esto se debe a que a partir de julio del 2018 la inversiĂłn comenzĂł una tendencia negativa, contrayĂ©ndose a una tasa anual promedio de 1.1% en la segunda mitad del 2018, 4.7% en 2019 y 18.2% en 2020.
En el 2021 el crecimiento econĂłmico de MĂ©xico fue especialmente impulsado por las exportaciones, ante la recuperaciĂłn y expansiĂłn acelerada en Estados Unidos, paĂs destino del 80.5% de las exportaciones mexicanas. Al cierre del año se observĂł un crecimiento de 18.5% en las exportaciones, respecto al 2020. Asimismo, con respecto al 2019, las exportaciones mostraron un crecimiento de 7.3%. La comparaciĂłn de las exportaciones del 2021 frente a las del 2019 es relevante, pues asĂ se evita considerar el efecto rebote tras la caĂda del 2020.
En dĂłlares, durante el 2021 las exportaciones totales se ubicaron 33,621 millones de dĂłlares por arriba de niveles del 2019, de lo cual el 90.7% estuvo explicado por las exportaciones no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las exportaciones manufactureras (no automotrices) explicaron casi la totalidad del crecimiento del sector externo, avanzando en 33,198 millones de dĂłlares frente al 2019, mientras que las exportaciones automotrices se contrajeron en 7.911 millones de dĂłlares. Durante el 2021, se observĂł un panorama complicado para las exportaciones del sector automotriz. Lo anterior, debido a la escasez de chips semiconductores, lo que ha limitado la producciĂłn automotriz a nivel global.
Cabe recordar que, el sector automotriz es uno de los mĂĄs relevantes dentro del comercio entre MĂ©xico y Estados Unidos, con el sector de fabricaciĂłn de equipo de transporte representando el 30.9% de las importaciones de EE.UU. provenientes de MĂ©xico. Otros sectores relevantes son la fabricaciĂłn de equipo de computaciĂłn (18.4%) y la fabricaciĂłn de accesorios y aparatos elĂ©ctricos (9.1%). La relaciĂłn estrecha entre ambos paĂses, ha permitido que MĂ©xico se mantenga como socio principal en el 2021, representando el 14.5% del comercio internacional de EE.UU. De no observarse una recuperaciĂłn acelerada del sector automotriz durante la primera mitad del 2022, es probable que MĂ©xico pase a segundo lugar frente a China. Hacia el 2022, se espera que las exportaciones continĂșen siendo el principal motor de crecimiento para la economĂa mexicana, estimando un aumento anual en las exportaciones, cercano a 5.3%.

EMPLEO
El mercado laboral aceleroÌ su recuperaciĂłn en el Ășltimo trimestre del año, finalizando el 2021 con una creaciĂłn total de 4.10 millones de empleos en el año. La tasa de desempleo abierto disminuyoÌ de 3.80% en diciembre de 2020 a 3.51% en diciembre de 2021, a pesar de que se ubicoÌ por encima de 4.00% en varios meses del año. Asimismo, en este mismo periodo la tasa de desempleo extendido (que incluye a la poblaciĂłn disponible) bajĂł de 17.90% a 14.36%, y la tasa de subocupaciĂłn disminuyoÌ de 14.20% a 10.10%.
Con esto, el estimado de personas afectadas laboralmente por la pandemia disminuyĂł de 6.38 millones a 2.65 millones (-58%), significando una recuperaciĂłn de 88% respecto del mĂĄximo de afectados estimado en 21.73 millones en mayo de 2020.
El empleo formal registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentĂł en 845,606 puestos de trabajo, alcanzando un total de 20,620,148 puestos. Esta cifra supera en 0.97% el nivel de empleo formal de diciembre 2019, sin embargo, no se puede hablar de una recuperaciĂłn completa del empleo formal dado que el nivel se encuentra muy por debajo de la tendencia que se tenĂa previo a la pandemia. Con respecto a la tendencia del crecimiento promedio en el periodo 2000-2019 se tiene un rezago de 895 mil puestos de trabajo formales. Sin embargo, es importante recordar que el declive de la economĂa mexicana comenzĂł un año antes de la pandemia, cuando el PIB se contrajo 0.17% en 2019. Con respecto al crecimiento promedio del periodo 2000-2018, el rezago de empleos asciende a 1 millĂłn 128 mil.
Incluso, la recuperaciĂłn de empleos no necesariamente apunta a una mejora absoluta en el mercado laboral, pues comparando las poblaciones ocupadas segĂșn el nivel de ingreso antes y despuĂ©s del impacto de la pandemia, se observa un aumento en la proporciĂłn de personas con un nivel de ingreso menor a 2 salarios mĂnimos. Cabe mencionar que del 2019 al 2021 el salario mĂnimo general aumentoÌ 38%, por lo que el cambio puede deberse en parte a ese efecto.
SECTOR PĂBLICO
En el 2021 se ejerció un gasto neto total de 6.739 billones de pesos, registrando un crecimiento real de 6.4% respecto al gasto del 2020. Con ingresos presupuestarios totales de 5.961 billones de pesos (+5.6% vs. 2020), se obtuvo un déficit primario de 71.9 mil millones de pesos, equivalente a 0.3% del PIB.
Considerando el costo financiero de la deuda, que equivale al 10.2% del gasto total, en el 2021 se tuvo un endeudamiento presupuestario de 777.9 mil millones de pesos. Sumando el endeudamiento no presupuestario, el Saldo HistĂłrico de los Requerimientos Financieros del Sector PĂșblico (SHRFSP), la medida mĂĄs amplia de la deuda neta acumulada por el Sector PĂșblico, alcanzĂł un total de 13.1 billones de pesos, equivalentes a 50.1% del PIB. Los resultados fiscales lograron los objetivos de la SHCP para el año, con un dĂ©ficit presupuestario de 2.9% del PIB y una razĂłn deuda a PIB de 50.1% (vs. meta de 53.7%).
Sin embargo, las cifras no fueron del todo positivas. Dentro del gasto programable se observĂł una disminuciĂłn del porcentaje del gasto destinado a la inversiĂłn fĂsica, aquella que tiene el potencial de generar un efecto multiplicador en la economĂa, de 14.7% a 13.5%, con un subejercicio de 4.1% respecto a lo programado para el año y un crecimiento real de apenas 0.2% respecto a la inversiĂłn fĂsica del 2020.
De hecho, la prudencia fiscal se ha traducido solo en âbalanceoâ de las finanzas, pero con un gasto pĂșblico ejercido de manera ineficiente. En el mismo sentido, la significativa disminuciĂłn del FEIP, que tiene el objetivo de amortiguar la caĂda de los ingresos del Estado, ha debilitado la posiciĂłn del gobierno para enfrentar otra recesiĂłn. El FEIP cerrĂł el 2021 con un saldo de 9.907 mil mdp, siendo 2.8% menor, en tĂ©rminos reales, al saldo al cierre del 2020, y 96.9% menor al saldo de cierre del 2018. Del cierre del 2018 al cierre del 2021, los egresos del FEIP (a precios del 2021) ascendieron a 411.1 mil mdp (308.7 mil mdp en egresos netos).
Ante esto, es muy probable que la calificaciĂłn crediticia de la deuda soberana de MĂ©xico se haya mantenido sin recortes solo por el balanceo de las finanzas. AdemĂĄs, es preocupante que no se ha propuesto una reforma fiscal para enfrentar el reto que presenta la insostenibilidad de las finanzas pĂșblicas en el largo plazo. Sin una reforma fiscal, el sector pĂșblico dependerĂĄ de mĂĄs endeudamiento para mantener los mismos niveles de gasto relativo, lo cual supone un elevado riesgo de recortes en la calificaciĂłn crediticia de la deuda soberana de MĂ©xico. De hecho, no se descarta que antes de que se termine el sexenio pueda perderse el grado de inversiĂłn.
En diciembre del 2021 la inflación general se ubicó en una tasa anual de 7.36%, siendo la mayor al cierre del año desde el año 2000, cuando la inflación anual se ubicó en 8.96%. Las presiones inflacionarias durante el 2021 se debieron a la siguiente combinación de factores:
1. Un efecto de baja base de comparaciĂłn. En 2020, cuando se registrĂł el impacto inicial de la pandemia del Covid19, la caĂda de la actividad econĂłmica y una menor demanda de varios grupos de bienes y servicios, hizo que la inflaciĂłn general bajara a una tasa anual promedio de 2.74% en el segundo trimestre del mismo año. Lo anterior, combinado con una reactivaciĂłn parcial de la actividad econĂłmica en 2021 hizo que en el segundo trimestre la inflaciĂłn promedio se ubicara en 5.55%, pues se acelerĂł el ritmo de incremento en precios y la base de comparaciĂłn un año atrĂĄs fue inusualmente baja. No obstante, los precios siguieron subiendo durante la segunda mitad del año, debido a otros factores.
2. Presiones inflacionarias en el componente no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energĂ©ticos y tarifas administradas por el gobierno. En diciembre del 2021, la inflaciĂłn no subyacente se ubicĂł en 11.74%, siendo su mayor nivel desde 2017, presionado por los precios de las frutas y verduras que subieron a una tasa anual de 21.73% y los energĂ©ticos, a una tasa anual de 11.50%. Los incrementos en precios de alimentos (agropecuarios) se debieron a una mayor demanda, pero tambiĂ©n a episodios de deterioro en condiciones climatolĂłgicas que afectaron su producciĂłn. Asimismo, condiciones climatolĂłgicas y un inusual incremento en la demanda desde China elevĂł los precios de granos, que son usados para consumo humano directo y como alimento de animales, en la categorĂa de productos pecuarios. Finalmente, los precios de los energĂ©ticos subieron ante un incremento sostenido en el precio del petrĂłleo y gas a nivel global, esto debido a una recuperaciĂłn de la actividad econĂłmica global, al mismo tiempo que paĂses productores han enfrentado dificultad para satisfacer la demanda.
3. Presiones inflacionarias en el componente subyacente, que determina la trayectoria de la inflaciĂłn general en el mediano plazo. En diciembre del 2021 la inflaciĂłn subyacente se ubicĂł en 5.94%, su mayor nivel para un mes de diciembre desde el 2000. Al interior, las mercancĂas no alimenticias mostraron una inflaciĂłn anual de 6.61%, mientras que las alimenticias mostraron una inflaciĂłn de 8.11%. Estas presiones inflacionarias se debieron a mayores costos de producciĂłn y transporte. Por su parte, los servicios mostraron una inflaciĂłn anual de 4.30%, aunque al interior el componente de otros servicios mostrĂł una inflaciĂłn de 6.35%, impulsada por los costos de servicios turĂsticos y tarifas de transporte aĂ©reo, conforme se fue recuperando la actividad econĂłmica del sector terciario.
Es importante notar que las presiones inflacionarias se mantuvieron presentes hacia finales del 2021 y se espera sigan presentes durante los primeros meses del 2022, debido a que una buena parte de la alta inflaciĂłn se ha dado por 1) disrupciones en las cadenas de suministro ante la desarticulaciĂłn en la economĂa global por la pandemia, 2) exceso de liquidez global por las polĂticas monetarias altamente acomodaticias de las grandes economĂas y 3) alzas en los precios de los commodities, especialmente energĂ©ticos.
A pesar de que en 2021 la inflación anual se ubicó en 7.36%, al interior del INPC, el 71% de los genéricos mostraron al cierre del año una inflación anual superior al 4%, es decir, por arriba de la parte alta en el intervalo de variación de 2 a 4% alrededor del objetivo de inflación del 3%. Asimismo, varios genéricos mostraron incrementos anuales significativamente superiores a la inflación general anual, principalmente productos alimenticios y energéticos como gasolina y gas natural.
En la primera quincena de enero, la inflación general se ubicó en 7.13% anual, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 6.11% anual, acumulando nueve quincenas consecutivas de incrementos. Las presiones inflacionarias dentro del componente subyacente siguen indicando riesgos al alza para la inflación durante 2022, fortaleciendo la expectativa de que la inflación general se mantendrå por arriba de 4.0% durante todo el año. Hacia el cierre del año, se proyecta que la inflación general se ubique cerca de 4.2%, y no se descarta la posibilidad de ajustes al alza en la trayectoria esperada de la inflación.
POLĂTICA MONETARIA
Debido a las presiones inflacionarias en 2021, a partir de junio la Junta de Gobierno del Banco de MĂ©xico comenzĂł a subir su tasa de interĂ©s, realizando un incremento total de 150 puntos base desde el mĂnimo en el año de 4.0% a 5.5%. Durante el año que inicia, es probable que Banco de MĂ©xico siga subiendo su tasa de interĂ©s, primero como parte del ciclo de incrementos asociados a las presiones inflacionarias vigentes y segundo, como un esfuerzo por mantener constante la postura monetaria relativa frente a Estados Unidos.
Durante las primeras semanas del 2022, varios oficiales de la Reserva Federal se pronunciaron a favor de abandonar los estĂmulos monetarios de forma mĂĄs agresiva, iniciando el ciclo de incrementos a la tasa de interĂ©s tan pronto como el 16 de marzo y comenzando una reducciĂłn de la hoja de balance a mediados del año. Considerando lo anterior, se especula que la Fed podrĂa subir su tasa de interĂ©s entre 4 y 7 ocasiones durante el año en 25 puntos base cada incremento, es decir, entre 100 y 175 puntos base durante el año.
Grupo Financiero Base estima que la Fed subirĂĄ su tasa en cuatro ocasiones durante el año, movimientos que estarĂĄn seguidos de ajustes a la tasa por parte del Banco de MĂ©xico. Asimismo, se espera que la Junta de Gobierno realice un incremento de 50 puntos base en el primer anuncio del año el 10 de febrero, ubicando la tasa en 6.00%. AsĂ, hacia el cierre del año se proyecta una tasa de interĂ©s objetivo de 7.00%, nivel del que partiĂł en marzo 2020 cuando la OMS declarĂł al Covid19 como pandemia.
FLUJOS DE CAPITAL
De acuerdo a la balanza de pagos del tercer trimestre del 2021 (Ășltima actualizaciĂłn), la inversiĂłn de cartera mostrĂł una salida de capitales por 14,596 millones de dĂłlares (mdd), muy por encima de la salida de 1,170 mdd registrada en el mismo periodo del 2020 y contrastando con la entrada de 1,580 mdd registrada en el tercer trimestre del 2019.
Cabe destacar que, este es el sexto trimestre consecutivo en el que se observan salidas de capitales, siendo el tercer perĂodo mĂĄs amplio con fugas, solo debajo del periodo de 1986 a 1988 (9 trimestres) y de 1982 a 1985 (10 trimestres). AdemĂĄs, es la mayor salida de capitales desde el 1T del 2019 (-20,473 mdd), en comparaciĂłn con el mismo periodo (3T) de otros años, es la mayor salida en registro.
Las salidas de capitales estĂĄn asociadas con una mayor percepciĂłn por riesgo a invertir en un paĂs. MĂ©xico fue en el 2021 uno de los que mostrĂł mayores salidas. Al hacer la comparaciĂłn con otras economĂas emergentes similares, MĂ©xico se ubica en el primer lugar, seguido por Corea del Sur y la India. En contraste destaca Chile, que observĂł una entrada significativa.
EspecĂficamente hablando de la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros, en 2021 se registrĂł una salida histĂłrica de 257.6 mil millones de pesos, siendo el segundo año al hilo con una salida histĂłrica, algo inĂ©dito para MĂ©xico. Con respecto al mĂĄximo histĂłrico de valores en manos de residentes extranjeros, que se registrĂł el 8 de febrero del 2019, se observĂł una caĂda de 28.17%.
Por tipo de instrumento, la mayor disminuciĂłn se observĂł en los bonos M con una salida de 237.8 millones de pesos, seguidos por los CETES con 32.5 mil millones de pesos. En contraste, los UDIBONOS mostraron una entrada de 20.8 mil millones.
Finalmente, es importante mencionar que el porcentaje de los valores gubernamentales en manos de extranjeros como proporciĂłn del total de valores en circulaciĂłn, pasĂł de representar el 22.32% en diciembre del 2020, a 18.07% al cierre del 2021.
Para el 2022 se espera que continĂșen las salidas de capitales ante la reconformaciĂłn de portafolios por al alza en tasa de la Reserva Federal y ante mayor aversiĂłn al riesgo sobre MĂ©xico, si llega a aprobarse la reforma energĂ©tica.
RIESGOS Y PERSPECTIVA 2021â2022
El factor de riesgo mĂĄs importante de los Ășltimos dos años ha sido la pandemia de Covid19, sin embargo, existen otros factores, tanto internos como externos, que presentan un freno para la recuperaciĂłn y el crecimiento econĂłmico en el corto y largo plazo.
Riesgos internos
âą Reforma energĂ©tica. De aprobarse la reforma, tal como estĂĄ propuesta, generarĂĄ mayores costos para los consumidores, para las empresas y presionarĂĄ a las finanzas pĂșblicas. La reforma tiene el potencial de disminuir la inversiĂłn extranjera directa.
âą Alta inflaciĂłn. La alta inflaciĂłn merma el poder adquisitivo de la inflaciĂłn. Debido a que la alta inflaciĂłn estĂĄ principalmente relacionada con la desarticulaciĂłn provocada por la pandemia y el exceso de liquidez global, se espera siga frenando al consumo.
âą Incertidumbre polĂtica. Este proceso presenta un factor adicional de incertidumbre polĂtica y econĂłmica. En la Encuesta sobres las Expectativas mĂĄs reciente del Banco de MĂ©xico (diciembre 2021), la incertidumbre polĂtica interna se ubicĂł como el principal factor (de 32 en total) que frena el crecimiento econĂłmico del paĂs.
âą Baja confianza de inversionistas. La incertidumbre general a nivel global, respecto de la economĂa real y de los mercados financieros, ademĂĄs de los factores de riesgo internos antes mencionados, mermarĂĄn aĂșn mĂĄs la confianza del sector empresarial para invertir en MĂ©xico. En la Encuesta del Banco de MĂ©xico sobre las Expectativas de diciembre 2021, un 25% de los analistas del sector privado consideran que el clima de los negocios empeorarĂĄ en los prĂłximos 6 meses, siendo el porcentaje mĂĄs alto desde septiembre 2020.
Riesgos externos
âą PolĂtica monetaria de Estados Unidos. La expectativa de que la Reserva Federal acelere el ritmo de alza en su tasa de interĂ©s objetivo durante el 2021 ante las presiones inflacionarias que se han observado. Si bien la actividad econĂłmica de Estados Unidos aĂșn enfrenta riesgos relacionados con la pandemia, la tasa de inflaciĂłn ha alcanzado cifras mĂĄximas de los Ășltimos 40 años, abriendo la puerta a una polĂtica monetaria mĂĄs restrictiva. Esto representa un riesgo para MĂ©xico en la forma de salidas netas de capitales y una depreciaciĂłn del peso frente al dĂłlar.
âą Respuesta estadounidense a la reforma energĂ©tica. Si bien aĂșn no se ha aprobado la reforma energĂ©tica propuesta por el Presidente de la RepĂșblica para fortalecer a las empresas paraestatales en el mercado de energĂa, el gobierno de los Estados Unidos, a travĂ©s de la su embajada en MĂ©xico y de su secretarĂa de energĂa, ha externado sus preocupaciones respecto a su aprobaciĂłn, pues pone en riesgo inversiones extranjeras ya realizadas. El gobierno de Estados Unidos podrĂa tomar represalias en caso de no estar conforme con las modificaciones al marco legal del mercado energĂ©tico en MĂ©xico.
âą Ămicron y posibles nuevas variantes del COVID-19. La reciente desaceleraciĂłn de la actividad econĂłmica en MĂ©xico y el mundo ha sido en gran parte consecuencia de le variante de coronavirus Ămicron, que llevĂł las cifras de contagios a mĂĄximos histĂłricos a nivel global. Debido a los avances en vacunaciĂłn, la variante no resultĂł ser tan letal como otras anteriores, pero no se puede descartar la posibilidad de que surja una nueva variante que presente un mayor riesgo que Ămicron. La caĂda de la movilidad durante enero del 2022 implica un riesgo de contracciĂłn de la actividad econĂłmica al comienzo del año, particularmente del sector servicios.
Ante esto, Grupo Financiero BASE estima que la economĂa de MĂ©xico crecerĂĄ 1.50% en el 2022 en un escenario central. De realizarse esta expectativa, la economĂa recuperarĂa su nivel de producciĂłn pre crisis (respecto al nivel mĂĄximo del 2018) en el segundo trimestre del 2024. Sin embargo, en tĂ©rminos per cĂĄpita, asumiendo un crecimiento anual del PIB de 1.5% en los años posteriores y una tasa de crecimiento anual poblacional de 1%, el nivel de ingreso promedio por habitante se recuperarĂa hasta el 2036.
Durante la crisis financiera de Estados Unidos, el PIB de MĂ©xico cayĂł durante tres trimestres consecutivos (del cuarto trimestre del 2008 al segundo trimestre del 2009) y le tomĂł 6 trimestres (tercer trimestre del 2009 al cuarto trimestre del 2010) recuperar su nivel pre crisis. En la fase de expansiĂłn del PIB, que abarca del primer trimestre del 2011 al tercer trimestre del 2019, el PIB creciĂł en promedio 2.49%. Dadas las caĂdas y la lenta recuperaciĂłn en la inversiĂłn, se estima que el crecimiento potencial del PIB se ubica ahora alrededor de 1.5% anual. Esto implica que la economĂa mexicana puede crecer por inercia a esa tasa, la cual es casi 1 punto porcentual menor a la que se tenĂa anteriormente. Para crecer a tasas mĂĄs elevadas se debe aplicar un esfuerzo adicional en la polĂtica pĂșblica, para disminuir la cautela sobre la economĂa y mejorar el ambiente los negocios.
Tomando las cifras oficiales de crecimiento econĂłmico del 2018 al 2021, publicadas por el INEGI y la expectativa de crecimiento, planteada por Grupo Financiero BASE para los años 2022, 2023 y 2024, se espera que la economĂa crezca un total de 0.84% entre el 2018 y el 2024. Este crecimiento equivaldrĂa a una tasa de crecimiento anual promedio de 0.14%, siendo la mĂĄs baja para un sexenio desde el periodo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Un dato relevante es que al cuarto trimestre del 2021, de acuerdo con las series actuales del INEGI, se han observado caĂdas trimestrales en el PIB en 6 de los 12 trimestres que lleva el sexenio.