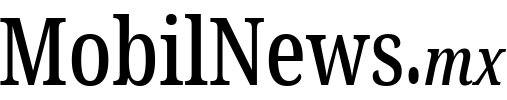Era yo un estudiante universitario de relaciones internacionales en la Ciudad de M√©xico que ni siquiera llegaba a los 20 a√Īos cuando, con emoci√≥n no contenida, mis amigos y yo segu√≠amos en la televisi√≥n y los peri√≥dicos de M√©xico, en 1979, el avance de los guerrilleros sandinistas hacia Managua, la capital nicarag√ľense, tras intensos combates en Le√≥n, Masaya y otras poblaciones que hab√≠an cobrado una cuota de vidas muy elevada entre civiles, guerrilleros y soldados.
No era √©sa una batalla de pel√≠cula, sino una de la vida real, cruda, despiadada y sangrienta, los testimonios fotogr√°ficos y de video as√≠ lo mostraban. Un punto crucial hab√≠a sido el asesinato a mansalva del periodista norteamericano William ‚ÄúBill‚ÄĚ Stewart, de ABC News, el 20 de junio de 1979, a manos de un soldado de la Guardia Nacional somocista, quien a sangre fr√≠a le dispar√≥ con su fusil estando Stewart indefenso en el suelo; el video dio la vuelta a todos los noticieros de Estados Unidos y no dudo en afirmar que ah√≠ perdi√≥ la guerra Somoza ante la opini√≥n p√ļblica estadounidense. El Presidente Carter lo calific√≥ de ‚Äúacto de barbarie‚ÄĚ y suspendi√≥ su apoyo al dictador.
En M√©xico, el entusiasmo de una gran parte de la opini√≥n p√ļblica mexicana parec√≠a emular, a los ojos de mi generaci√≥n, la euforia que veinte a√Īos atr√°s hab√≠a provocado la revoluci√≥n cubana en los j√≥venes mexicanos de entonces. Dos d√©cadas despu√©s, las haza√Īas de Castro y sus barbudos se comentaban extensamente en M√©xico, se veneraban desde la izquierda y , en mi caso, colgaba de una pared de mi habitaci√≥n el infaltable p√≥ster del Che Guevara. Aunque ya hab√≠a se√Īales preocupantes de que esa revoluci√≥n ten√≠a una cara oscura, de hecho muy oscura, a finales de los setentas la balanza de la simpat√≠a se inclinaba definitivamente hacia la revoluci√≥n cubana. Yo particip√© junto con mis amigos en marchas del 26 de julio (el aniversario del asalto al Cuartel Moncada) en las calles de la capital mexicana y no faltaban los gritos y abucheos a los ‚Äúgringos‚ÄĚ al pasar por la sede de la embajada estadounidense. Si se me acusara de ‚Äúpecados de juventud‚ÄĚ, como se dice por ah√≠, aceptar√≠a el cargo, pero argumentar√≠a que todo eso lo hac√≠amos con un esp√≠ritu idealista que no nos cab√≠a en el pecho.
Imag√≠nense ustedes, entonces, lo que representaba el Frente Sandinista de Liberaci√≥n Nacional para mi generaci√≥n: era nuestra revoluci√≥n cubana, pero ahora no como leyenda, sino como proceso hist√≥rico en marcha (como se dec√≠a en la jerga marxista). C√©sar Augusto Sandino, el General de Hombres Libres, era el referente hist√≥rico y Ed√©n Pastora (el ‚ÄúComandante Cero‚ÄĚ) era nuestro Che Guevara. La euforia se extend√≠a hasta Polonia, en donde Lech Walesa y el sindicato Solidaridad hac√≠an su propia revoluci√≥n en esos a√Īos contra el autoritarismo sovi√©tico. En fin, eran muchas revoluciones para este joven universitario mexicano.
Ed√©n Pastora, el Comandante Cero, hab√≠a tomado el Palacio Nacional nicarag√ľense en un desaf√≠o may√ļsculo al r√©gimen de Somoza y a los Estados Unidos. Ernesto Cardenal era el poeta de los sandinistas con su elevada autoridad moral, revolucionaria y cristiana. Daniel Ortega era, junto con Sergio Ram√≠rez, figura central del levantamiento sandinista y, como sucede en estos casos, su nombre se convert√≠a en leyenda.
A la ca√≠da de Managua (19 de julio) y tras ser derrotada la √ļltima resistencia somocista, nuestro sue√Īo juvenil de ver cumplida una revoluci√≥n en Am√©rica Central se hac√≠a realidad. R√°pidamente, se convocaba en M√©xico a brigadas de voluntarios a trasladarse a Nicaragua para ayudar en la reconstrucci√≥n, la alfabetizaci√≥n, los servicios de salud, en lo que se pudiera aportar para sostener a los sandinistas. Varios amigos m√≠os se lanzaron a una verdadera aventura, pues todos los gastos corr√≠an por cuenta propia y no se sab√≠a si el nuevo r√©gimen revolucionario se sostendr√≠a en el poder.
Se imaginar√°n ustedes, amigos, que si ese era el tama√Īo de la ilusi√≥n, no ser√≠a menor la dimensi√≥n de la desilusi√≥n. Con la revoluci√≥n cubana ocurri√≥ primero el desencanto, pues el autoritarismo y la brutalidad de la mano de Fidel no se pod√≠a ocultar por mucho tiempo, y el argumento del embargo de Estados Unidos a la isla ya hab√≠a perdido mucha fuerza.
Con los sandinistas tard√≥ un poco m√°s, pero lleg√≥ puntual la desilusi√≥n. Le dio vida al r√©gimen sandinista la Contra nicarag√ľense, pero no por mucho tiempo. Ser√≠a demasiado largo nombrar aqu√≠ la trayectoria, pero baste trasladarnos al momento actual para aceptar la m√°s triste de las realidades: Ortega termin√≥ convertido en un nuevo Anastasio Somoza, y su r√©gimen pas√≥ de revolucionario a no s√© c√≥mo llamarlo ya, pero todo menos progresista.
De ese entusiasta joven mexicano de 1979 al adulto esc√©ptico y con los sue√Īos juveniles rotos del 2021 hay un largo trecho. Creo, y lo digo con la mejor buena fe, que me acompa√Īan en ese viaje del idealismo a la decepci√≥n muchos otros mexicanos que creyeron, como yo, en las bondades de una revoluci√≥n peleada por audaces guerrilleros en contra de un dictador y de la S√ļper Potencia que lo apoyaba (‚ÄúSomoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta‚ÄĚ, dec√≠an en Washington) y que creyeron, como yo, que la historia ten√≠a un lado correcto y otro incorrecto (de nuevo, la jerga marxista), s√≥lo para darse cuenta de que, si es que hay un lado ‚Äúcorrecto‚ÄĚ, √©se es el de luchar a cualquier edad y desde la sociedad contra el poder absoluto que por naturaleza es autoritario, intolerante y cruelmente asesino.
Posdata: No he dejado, como muchos otros de mi generaci√≥n, de ser idealista, pues, como en el amor, las desilusiones duelen, pero no matan; el coraz√≥n sigue latiendo. Hemos dejado, eso s√≠ y hablo por muchos, de ser ingenuos y por eso medimos con m√°s precisi√≥n a tiranos y abusadores del poder. En la larga trayectoria de mi generaci√≥n, recordar√© siempre desde M√©xico a los sandinistas que pelearon a muerte contra Somoza hace m√°s de 40 a√Īos, pero aborrecer√© hoy a Daniel Ortega, tirano de opereta que se llena de oprobio y de sangre las manos.