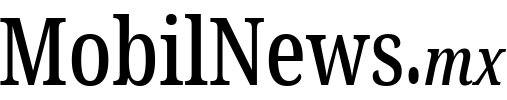Cada aniversario del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, me recuerda que, de las casi tres mil víctimas, hubo mexicanos sepultados entre los escombros.
Más de 70 empleados trabajaban ese día, desde temprano, en el famoso restaurante Windows of the World, situado en el piso 107 de la Torre Norte (la primera Torre atacada), un mirador privilegiado para ver Nueva York y uno de los mejores restaurantes de la Gran Manzana.
‚ÄúEn un d√≠a soleado o en una noche de luna‚ÄĚ, escribi√≥ Cal Fussman para The Squire, ‚Äúla vista del bajo Manhattan desde el Windows of the World era como la primera vez que escuchaste a Fran Sinatra cantar ‚ÄúNew York, New York‚ÄĚ.
Era divertido mirar hacia abajo y ver los helic√≥pteros. ‚ÄúEn una √©poca, ning√ļn restaurante hac√≠a m√°s dinero en Estados Unidos y ning√ļn restaurante en el planeta vend√≠a m√°s vino‚ÄĚ, concluy√≥.
El d√≠a del ataque terrorista, murieron 72 empleados del restaurante. Entre ellos, hab√≠a cuatro mexicanos: Antonio Mel√©ndez, Antonio Javier √Ālvarez, Leobardo L√≥pez Pascual y Mart√≠n Morales Zempoalt√©catl.
Otro mexicano m√°s, Juan Ortega Campos, quien trabaja para Fine & Shapiro, adem√°s de sus compatriotas muertos en el Windows, son los √ļnicos 5 mexicanos cuyos nombres est√°n inscritos en el Monumento Conmemorativo construido en el sitio donde estuvieron las Torres Gemelas.
Solamente las familias de ellos recibieron las compensaciones del Gobierno de Estados Unidos, de entre 1.1 y 1.5 millones de dólares por la muerte de sus seres queridos.
La cifra oficial de mexicanos muertos en el 9/11 es de 16 personas, pero nada m√°s de los 4 empleados del Windows of The World y de Juan Ortega se pudo verificar su identidad mediante pruebas de ADN.
En realidad, la cifra de compatriotas muertos sería mucho mayor, pues varias familias prefirieron no reportar su desaparición por temor a represalias debido a su situación migratoria.
Así que hay una huella de mexicanos que ese día trabajaban en el restaurante insignia del World Trade Center. Al ver sus fotografías, sus rostros sonrientes en algunos casos, como el del joven Martín Morales, me los imagino chambeando duro cada día en la cocina o en el servicio a las mesas, dando su mejor esfuerzo para conservar su trabajo en ese prestigioso lugar.
Fue el Windows of The World un lugar de encuentro, ciertamente un lugar insospechado, entre nacionalidades y culturas, entre niveles socioeconómicos que usualmente no se tocan o no coinciden en un mismo espacio. Ahí, entre mesas, excelente comida e insuperable vino, al calor de conversaciones de negocios, de política o de romances, en la cumbre del mundo de Nueva York, se cumplía un ritual que solamente un buen restaurante es capaz de inventar.
Ese ritual es el de reunir en torno a una mesa, desde la cocina hasta el √ļltimo comensal, voluntades y mentes para celebrar el m√°s antiguo de los gestos humanos, el que nos diferencia de las dem√°s especies, el definitivamente civilizatorio: comer y convivir, elevado a la categor√≠a de arte.
Antonio, Leobardo, Antonio Javier y Mart√≠n participaban de ese rito cuando fueron sorprendidos por la muerte en manos de arteros terroristas. Lo que trataron de destruir fue a las personas, pero tambi√©n al s√≠mbolo universal de las Torres Gemelas y del mundo que albergaba, lleno de personas y afanes. A 18 a√Īos de ese d√≠a negro, Estados Unidos sigue en pie. Los mexicanos siguen de pie tambi√©n, viviendo, trabajando y dejando su mejor esfuerzo en la Gran Manzana para darle su toque azteca.
Lo derrumbado volvi√≥ a construirse. Los muertos no volver√°n, pero ninguno de ellos ser√° olvidado. Algunos empleados sobrevivientes del Windows pusieron despu√©s sus propios establecimientos, como el Colors o el Porter House, con el recuerdo de sus compa√Īeros ca√≠dos.
No se destruyó el 9/11 nada que no se pueda reconstruir ni se asesinó a nadie que no pueda ser recordado. Por eso, en cada aniversario pienso en todos los muertos ese día, pero especialmente en los mexicanos, ¡arriba, paisanos!